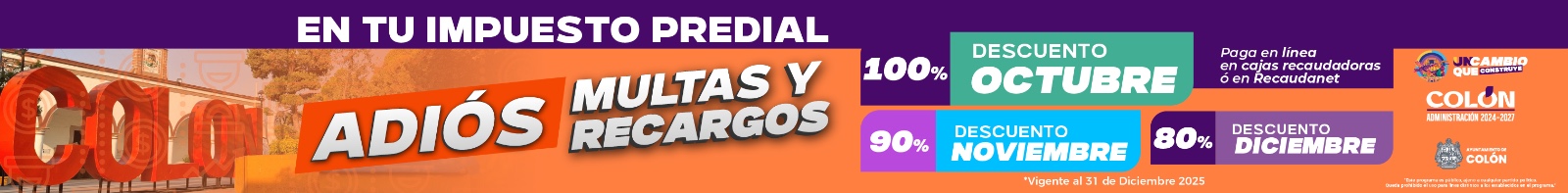Armando Matta R.
Especialista en Economía Ecológica y Ambiental
Economista
Key Words: #MarySchmich, #ConsejosParaLaVida, #MentePreparada, #Suerte, #Capitalismo, #AdamSmith, #JohnMaynardKeynes, #FriedrichHayek, #Neoliberalismo, #ValorEnLoSimple #Economía #SuerteYÉxito #RichardWiseman, #Econocidio.
Enaltecer los pequeños momentos, los que parecen efímeros, los que no duran sino apenas un par de segundos, aquellos que podrían pasar desapercibidos por su sencillez, pero son justamente esos instantes insignificantes lo que le dan un mayor sentido a la vida. La perfección está en el detalle, es la hierba fina en el platillo, es la barrica perfecta para el añejamiento, es el diente de león flotando por un suspiro.
Estos momentos pueden aparecer en cualquier instante y, de cualquier forma. En mi caso, uno de esos momentos se presentó en un video, ¡muy interesante por cierto! Es sobre el discurso dirigido a los graduados del año 1999. Aunque originalmente fue una columna escrita en 1997 por Mary Schmich para el periódico Chicago Tribune, en la que ofrece una serie de consejos para la vida. A pesar del tiempo transcurrido, parece que esos consejos siguen siendo relevantes para quienes los escuchan. Es un momento perfecto porque está moldeado de sabiduría, pero construido con sencillez y honestidad, consejos que aplican para cualquier generación. Dos de ellos son los que más recuerdo.
El primero hablaba sobre la importancia de usar protector solar. Sus beneficios son numerosos y han sido demostrados científicamente. ¡De verdad! Se me quedó muy grabado este consejo. Por otro lado, habló de las personas que había conocido a lo largo de su existencia. Destacó que ellas no sabían qué hacer con sus vidas ni a los 20’s (que es la edad en la que generalmente una persona comienza su vida profesional), ni a los 30’s (que es la edad de una persona más madura y con experiencia), y que las personas más interesantes que había conocido, ni estando ya en los 40’s (que es la edad en la que muchos hacen una recapitulación del pasado tratando de analizar qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal y qué se debe hacer ahora que se está llegando a la mitad de la existencia) tenían claridad del tiempo venidero. Haciendo hincapié en que no hay que preocuparse tanto por el futuro, ya que sin importar la edad seguían sin saber qué hacer, pero no les restaba un ápice de genialidad.
No te preocupes por el futuro, el valor de las personas no las define el tiempo per se, sino cómo se han forjado a través del él, lo que han aprendido, lo que han experimentado, lo que han buscado, si han encontrado el conocimiento en libros, películas, en el arte y cuánto han reflexionado sobre quiénes son y qué desean.
Esto es relevante en la medida en que ser consciente sobre el conocimiento adquirido tiene una limitante en capacidad, por más obsesionado que se esté con él, nos rebasa en proporción. Ni una eternidad dedicada a su búsqueda será tiempo suficiente para entenderlo todo, pero paradójicamente sí es verdad que hay cosas que sin el tiempo jamás se lograrían entender y se necesita a veces mucho de él, pues la madurez enseña y lo hace en edades y de maneras diferentes en cada uno. Soñar es bueno, pero necesitas estar despierto para darte cuenta.
Sin embargo, el camino de la sabiduría ni es fácil ni es evidente. Esto se debe a que las personas tienen un amplio abanico de posibilidades entre lo que se supone se debe hacer bien y lo que no se debe hacer, y a la ecuación la debes multiplicar por el factor probabilidad del resultado. Siendo este factor no constante para nadie. Las mismas cosas no resultan iguales para todos, ni se ven de la misma manera. Ante un resultado fortuito, una mente no preparada podría perderse fácilmente en cualquier momento del camino. Es como la suerte. Hay quienes están convencidos de que la suerte no existe, que son solo falsas creencias, pero estoy seguro de que todos han realizado actos que reflejan superstición.
Un psicólogo, intrigado por el tema de la suerte, realizó un estudio que duró 8 años y que involucró a más de 400 personas. Descubrió que el 64% de las personas creen en la suerte, ya sea buena o mala. A partir de este estudio, determinó que las personas que creen en la suerte de manera positiva tienden a tener más éxito en la vida y adoptan una actitud muy diferente a aquellas que no creen o que creen en su mala suerte.
El experimento y el proceso del mismo sobre la suerte están registrados en el libro «Nadie nace con suerte» de Richard Wiseman, en donde explora el concepto de la suerte desde una perspectiva científica y psicológica, desafiando la noción tradicional de que la suerte es simplemente cuestión de destino o azar. Wiseman argumenta que la suerte es en gran medida el resultado de actitudes y comportamientos específicos que pueden ser aprendidos y cultivados.
Los principios y estrategias que puedes seguir para aumentar tu «suerte» en la vida cotidiana son 4. El primero de ellos es estar abierto a nuevas oportunidades y ser proactivo en la búsqueda de ellas. Esto implica cultivar una mentalidad de exploración y experimentación, así como aprender a ver los fracasos como oportunidades de aprendizaje en lugar de obstáculos insuperables.
Otro aspecto importante es la actitud optimista y la confianza en uno mismo. Wiseman destaca la importancia de mantener una actitud positiva frente a los desafíos y tener fe en tu capacidad para superarlos. La resiliencia y la persistencia son cualidades clave que te ayudarán a enfrentar los desafíos con determinación y mantener la motivación incluso en tiempos difíciles.
Además, el autor enfatiza la importancia de construir y mantener relaciones sociales sólidas. Las redes de apoyo pueden proporcionarte recursos y oportunidades que de otro modo podrían pasarte desapercibidas. Cultivar conexiones significativas con otras personas te brindará un mayor acceso a información, recursos y apoyo emocional.
Por último, Wiseman alienta a confiar en tu intuición y seguir tus corazonadas. A menudo, nuestras corazonadas pueden guiarnos hacia decisiones acertadas que de otro modo podríamos pasar por alto. Aprender a escuchar y confiar en tu intuición puede ser una herramienta poderosa para mejorar tu toma de decisiones y aumentar tu «suerte».
Son tres maneras de ver la vida, una de forma positiva, otra de forma negativa y la de indiferencia. Esto influye profundamente en nuestra forma de actuar. Si crees que no tienes suerte, no te esfuerzas, total, ¿para qué? Si de todas formas te va a ir mal hagas lo que hagas, y los que sí se van a esforzar porque saben que todo lo que hacen lo convierten en oro, entonces vale la pena. ¿Cuál sería la forma correcta de ver las cosas?
En este sentido, la respuesta puede parecer obvia, ya que todos queremos que nos vaya bien y optar por creer en nuestra propia suerte construyéndola a través del esfuerzo, la confianza, la creación de las oportunidades y finalmente trabajando en ellas. Es más lógico que querer que la mala suerte te acompañe y no hacer nada para que no tengas ninguna oportunidad. Algo así como no comprar la lotería con el fin expreso de no querer ganarla.
Con lógica, con obviedad, con sentido común; sigue sin ser sencillo definir un punto de vista. Es una tarea que en ocasiones se vuelve un tanto compleja, incluso en ideas que en principio parecen similares, incluso en cuestiones cotidianas y populares en estos días como el capitalismo.
El término, aunque muy usado y que parece evidente, en realidad ni siquiera tiene una sola definición o mejor dicho, no existe un solo tipo de «capitalismo», ya que para empezar, desde que surgió hasta el día de hoy ha mutado, cambiado de teoría, sufrido caídas estrepitosas y momentos de gran auge, ha provocado guerras, es motivo de grandes debates y pérdida de amistades. ¡Ya me perdí! ¡No sé si sigo hablando de capitalismo o de religión!
Hablemos del término «capitalismo» y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Empecemos por su origen: Carlos Marx fue uno de los primeros en usar este término, derivado del latín «capital», que significa cabeza de ganado. ¿Por qué usar una palabra con un significado tan diferente? La respuesta radica en su visión crítica de un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la acumulación de capital.
Marx y su colaborador Federico Engels popularizaron el término, pero no fueron los únicos en discutir sobre el sistema capitalista. El socialista francés Louis Blanc también contribuyó al debate con sus ideas sobre economía política y pensamiento socialista en el siglo XIX.
Irónicamente el término capitalismo surge de las ideas «socialistas» o «marxistas», contrario a lo que se podría pensar, en lugar de los clásicos como Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus.
Ahora, podrías preguntarte si antes de Marx alguien usaba el término «capitalismo». La verdad es que sí, aunque no de la misma manera que lo entendemos hoy en día. Antes de Marx, como decía, el economista Adam Smith hablaban de un «sistema de mercado» o «economía de mercado», describiendo un sistema donde la oferta y la demanda se autorregulan en un mercado libre y competitivo.
Sin embargo, la noción de capitalismo como lo conocemos hoy en día surgió más tarde, con Marx contribuyendo a su definición y comprensión. Aunque él no fue el primero en discutir sobre un sistema económico basado en la propiedad privada y la búsqueda de beneficios, su trabajo tuvo un impacto significativo en cómo entendemos el capitalismo.
Hablando de Adam Smith, él se refería a estos sistemas económicos como «sistema de mercado» o «economía de mercado» en su obra «La riqueza de las naciones». Smith describía un sistema en el que la interacción entre la oferta y la demanda en un mercado libre permite la asignación eficiente de recursos y el crecimiento económico. Otras corrientes más extremistas como la economía libertaria encuentran su origen en Smith. Aunque es más extremista porque los libertarios no creen en un estado, mientras que Adam Smith sí creía en él. (Últimamente por temas políticos los libertarios hablan de un estado reducido a su máxima expresión, pero existente al fin a al cabo).
Ahora, respecto a la diferencia entre una economía de mercado y un sistema capitalista, es importante entender que, aunque comparten similitudes, también tienen diferencias clave. En una economía de mercado, la asignación de recursos se determina principalmente por la oferta y la demanda, con poca intervención del gobierno. En cambio, en un sistema capitalista, la propiedad privada de los medios de producción y la búsqueda de beneficios son los motores principales de la economía.
Es crucial señalar que el capitalismo puede existir en diferentes formas, algunas con mayor intervención estatal y regulación, mientras que otras son más orientadas hacia el libre mercado. En última instancia, tanto el capitalismo como la economía de mercado tienen sus ventajas y desventajas, y es importante entender cómo funcionan para poder participar en el debate sobre el futuro de nuestra economía.
Diferencias entre los distintos tipos de ejercer el capitalismo, se evidencian cuando hablamos de otros dos importantes economistas del siglo XX, John Maynard Keynes y Friedrich Hayek.
John Maynard Keynes fue un economista británico que hablaba sobre la intervención estatal para salvar la economía, en especial durante la Gran Depresión. Keynes argumentaba que, en tiempos de recesión o desempleo, el gobierno debería intervenir activamente mediante el gasto público para estimular la demanda agregada y reducir el desempleo. Creía en la necesidad de políticas fiscales y monetarias expansivas para estabilizar la economía y evitar crisis prolongadas.
Por otro lado, Friedrich Hayek, un economista austriaco, defendía el liberalismo clásico y el libre mercado. Hayek sostenía que las intervenciones gubernamentales en la economía, como la manipulación de la oferta monetaria o los controles de precios, distorsionaban las señales del mercado y generaban desequilibrios. Creía en que el mercado se autorregula para coordinar la actividad económica de manera eficiente y se debe limitar la intervención estatal para evitar distorsiones y garantizar la libertad individual.
Mientras Keynes abogaba por una intervención activa del gobierno para estimular la economía en tiempos de crisis, Hayek defendía el libre mercado y la limitación de la intervención estatal, argumentando que el mercado era más eficiente para asignar recursos y promover el crecimiento económico a largo plazo.
Lo sorpresivo es que ambos tuvieron razón en determinados puntos de la historia económica, ya que la política de Keynes salvó a Estados Unidos de la profunda crisis en la que estaban sumergidos, algunos dirán que fue la guerra lo que los salvó. Entonces les pregunto, ¿Qué no es la guerra, sino la intervención estatal activa en la inversión, la producción nacional y fomento al empleo?
Una vez que se consiguió estabilidad económica y bonanza, las ideas de Keynes comenzaron a ser cuestionadas en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Debido, entre varias cosas a: problemas de estanflación, que es un periodo de nulo crecimiento y alta inflación y sus políticas no ayudaban a esta realidad económica; falla en las políticas de la demanda agregada, en el que más inversión gubernamental estaba causando problemas de deuda pública.
Estos desafíos económicos encontraron respuesta en la nueva escuela económica austriaca liderados por Hayek, quienes apoyaban políticas más liberales en economía, poca intervención y ajuste de mercado. Son las políticas conocidas como “neoliberalismo”, porque parten de la idea de un libre mercado en un nuevo contexto económico moderno.
Durante un período considerable del siglo XX, las políticas económicas influenciadas por las ideas de Hayek demostraron ser efectivas en impulsar el crecimiento económico y la prosperidad en muchas partes del mundo. En muchos países, las políticas de desregulación impulsadas por Hayek fomentaron un clima empresarial más dinámico y flexible, lo que permitió que las empresas operaran con mayor libertad y respondieran de manera más ágil a las señales del mercado. Esta liberalización económica contribuyó al desarrollo de industrias emergentes y al aumento de la productividad, lo que a su vez condujo a un crecimiento económico sostenido y la creación de empleo.
Pero como todo por servir acaba, esta poca regulación y libertad económica, permitió que empresarios y banqueros actuaran sin ética, manipulando los mercados y creando instrumentos financieros de altísimo riesgo creando el ambiente perfecto para la crisis del 2008. La desregulación financiera permitió a los bancos asumir riesgos excesivos, mientras que la confianza excesiva en el mercado llevó a una supervisión inadecuada y al desarrollo de burbujas especulativas.
La filosofía de Hayek desconfiaba de las políticas contracíclicas, lo que resultó en una ausencia de medidas para contrarrestar los excesos del ciclo económico. Además, la crisis demostró fallos en la teoría del mercado eficiente, subyacente a las ideas de Hayek, ya que los mercados financieros mostraron comportamientos irracionales y de manada (Los inversionistas dejaron de invertir de forma racional y lo hacían como borregos, siguiendo unos a otros).
Deplorablemente los que no creían en la intervención estatal estaban pidiendo cacao al Estado para que los salvara de su fracaso económico. Lo peor de todo, es que no solo los salvaron, sino que le cobraron esos millones en deuda a la población que ellos habían quebrado, a la población que perdió sus hogares, sus ahorros y sus empresas. La misma historia que sucedió en México después del “econocidio” cometido por Salinas de Gortari.
Suena irrisorio cuando personajes como Ernesto Zedillo, economista de Harvard y Expresidente de México termina diciendo cosas como: “…Capitalismo y neoliberalismo es un término muy popular…cada vez que algún político no entiende bien algunas cosas y quiere insultar a alguien le dice neoliberal”. Estoy seguro que eso no se lo enseñaron en la escuela de economía, suena muy inteligente ante un público que desconoce de historia económica deseosa de encontrar argumentos para debatir con gente que no piense igual que ellos. Pero muy triste ante cualquier economista que sepa leer (y que no esté sesgado por ideologías). El decir que esos términos son populares es un absurdo, porque no son invenciones literarias de una novela ficticia.
Es así como se evidencia que, aunque se hable de lo mismo, no se habla de lo mismo. Las corrientes filosóficas, económicas, ideológicas, políticas e incluso profesiones que deberían ser más rigurosas guiadas por las ciencias exactas como la medicina no se ponen de acuerdo con los términos y las definiciones. Milei quiere una completa apertura, pero Trump quiere un proteccionismo, pero la política impulsada por el Fondo Monetario Internacional es de endeudamiento latinoamericano. Por ello, lo que digo, es que la búsqueda del conocimiento no debe ser una tarea incansable, sino más bien una tarea de reflexión, meditación, raciocinio y fomentar la opinión personal en la investigación de diferentes perspectivas, definiciones e ideas. Es muy difícil que, en los menesteres humanos, la verdad la posea alguien y menos si se encuentra al extremo de una posición.
Soy Armando Matta, todo es debatible. ¿Tú qué opinas?